Cada año se diagnostican más de 13 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo, una cifra que, según estimaciones internacionales, superará los 22 millones para el año 2030. La mortalidad también se incrementará de forma alarmante, llegando a cerca de 13.1 millones de muertes anuales. En América Latina y el Caribe, el panorama no es menos preocupante: se proyecta que, para esa misma fecha, la región enfrentará 1.7 millones de nuevos diagnósticos de cáncer cada año y más de un millón de muertes anuales por esta enfermedad.
Este aumento responde a una serie de transformaciones demográficas, sociales y ambientales que están moldeando la salud pública en la región. El rápido crecimiento económico de las últimas décadas ha permitido mejorar la expectativa y calidad de vida, pero también ha traído consigo un proceso de transición epidemiológica: el envejecimiento acelerado de la población, el incremento de estilos de vida sedentarios, la adopción de hábitos poco saludables como el consumo excesivo de tabaco y alcohol, y la creciente exposición a contaminantes ambientales derivados de la urbanización.
Se estima que, después del año 2020, más de 100 millones de personas mayores de 60 años vivirán en América Latina, y que más de la mitad de ellas superará los 80 años. Este cambio demográfico implica un aumento natural en la prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, lo que representa un desafío mayúsculo para los sistemas de salud de la región. Ante este escenario, resulta urgente repensar los modelos de atención desde la prevención, el diagnóstico oportuno y la capacidad de respuesta frente a una enfermedad que, más allá de sus implicaciones clínicas, se ha convertido en una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible en América Latina.

Aunque América Latina presenta una incidencia de cáncer menor que la de Europa y Estados Unidos, con una tasa estandarizada por edad de 163 casos por cada 100.000 habitantes al año, frente a 264 y 300 respectivamente, la mortalidad en la región es significativamente más alta. Esta situación se debe, principalmente, al diagnóstico tardío de la enfermedad, consecuencia de las brechas en el acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, mientras en Estados Unidos el 60 % de los casos de cáncer de mama se detectan en etapas tempranas, en Brasil esta cifra es de apenas el 20 %, y en México, solo del 10 %.
Además, la relación entre incidencia y mortalidad para todos los tipos de cáncer en América Latina es de 0.59, frente a 0.43 en Europa y 0.35 en Estados Unidos. Estos índices varían de manera significativa entre países: mientras que en Puerto Rico la razón es de 0.39, en Haití, Belice, Honduras y Guatemala supera el 0.65, reflejando las profundas desigualdades en la atención del cáncer en la región.
Por otro lado, no existe información clara y homogénea sobre cuánto se invierte actualmente en el control del cáncer en América Latina. Sin embargo, sí se observa una importante variación en el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a salud, que va desde el 5 % en países como Bolivia, Jamaica, Perú y Venezuela, hasta el 10.9 % en Costa Rica. A esto se suma que la financiación pública del sistema sanitario representa en promedio apenas el 50.2 % del gasto total en salud en la región, mientras que a nivel global supera el 60 %.
Estas diferencias en inversión están relacionadas con la carga de enfermedades crónicas, los factores sociales y demográficos, y las capacidades económicas de cada país. A la luz de estos datos, el panorama es claro: América Latina no está preparada para enfrentar el aumento acelerado de casos de cáncer ni para reducir las altas tasas de mortalidad asociadas a la enfermedad. La región enfrenta un reto urgente que exige una respuesta estratégica, sostenida y equitativa.
América Latina, conformada por 33 países con sistemas de salud marcadamente heterogéneos, enfrenta una brecha crítica en la inversión necesaria para alcanzar estándares óptimos en el tratamiento del cáncer. Se estima que la región debería destinar alrededor de 217 mil millones de dólares para equipararse con los niveles de atención que ofrecen los países de altos ingresos. Actualmente, no existen recursos específicos asignados exclusivamente al control del cáncer en cada país, lo que profundiza la desigualdad en el acceso y la calidad de la atención.
La diferencia entre el gasto actual y el necesario para mejorar los resultados en salud es amplia. En los países de ingresos medios, esta brecha oscila entre el 24 % y el 57 %, mientras que en los países de ingresos altos se reduce a cerca del 10 %. En la última década, se calculó que la carga económica total del cáncer en América Latina, incluyendo tanto los costos médicos directos como los indirectos, fue de aproximadamente 4 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, el gasto médico promedio por paciente en la región apenas alcanza los 7,9 dólares al año, en contraste con los 183 del Reino Unido, 244 de Japón y 460 de Estados Unidos.
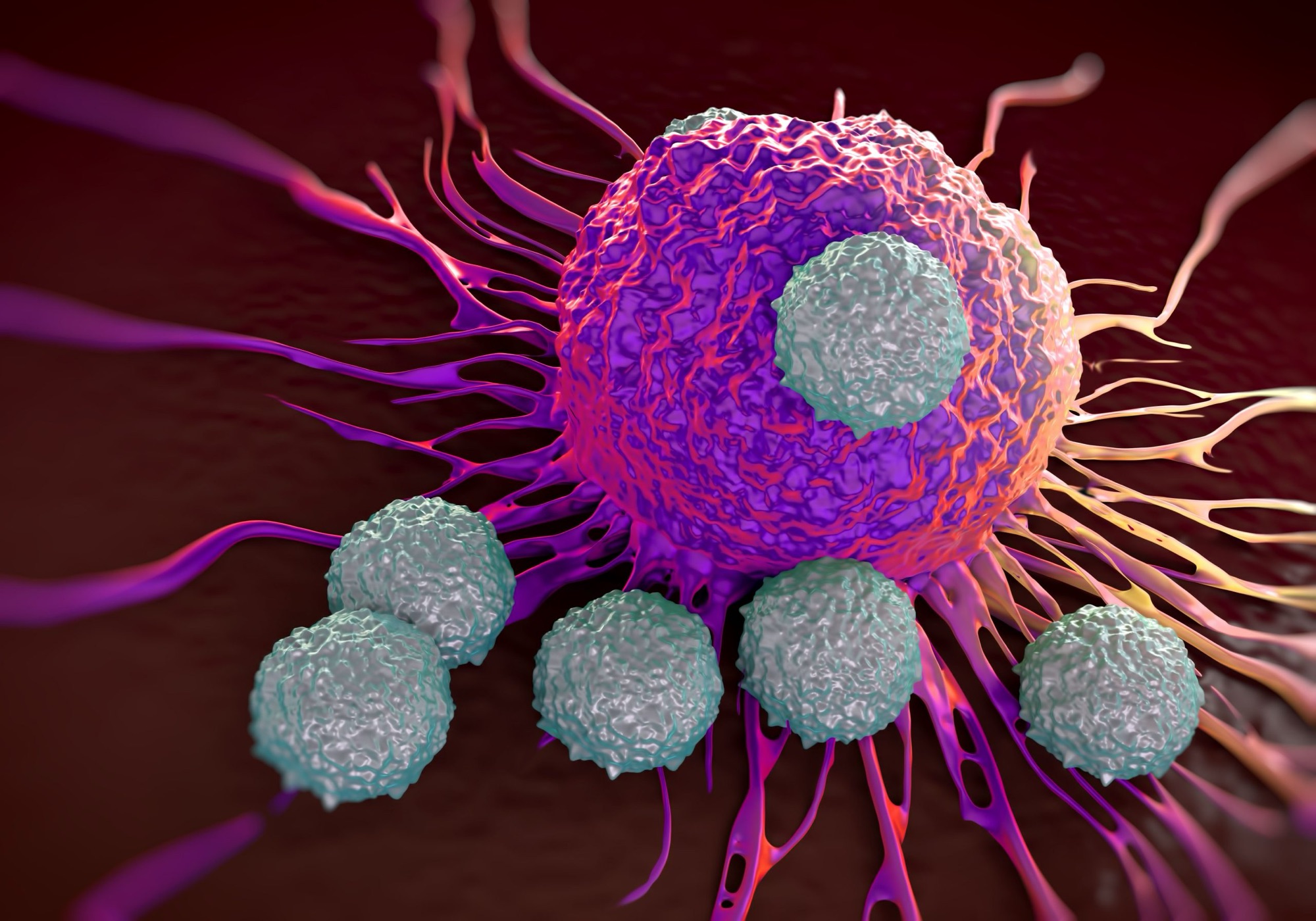
Aunque los gastos regionales son comparables a los de China, que destina 4,32 dólares por paciente, y están por encima de la India, con 0,54 dólares, siguen siendo significativamente bajos al ajustarse frente a los ingresos nacionales. En América Latina, el tratamiento del cáncer representa en promedio el 0,12 % del ingreso nacional bruto (INB) per cápita, con rangos que van del 0,06 % en Venezuela al 0,29 % en Uruguay. En comparación, países como el Reino Unido, Japón y Estados Unidos destinan entre el 0,51 % y el 1,02 % de su INB per cápita a la atención del cáncer.
La capacidad económica de cada país y su infraestructura para ofrecer servicios de alta complejidad están directamente relacionadas con los resultados clínicos. Por ejemplo, la tasa de supervivencia del cáncer de mama a cinco años es cercana al 80 % en países de altos ingresos, mientras que en países de ingresos medios y bajos esta cifra cae por debajo del 40 %. En Europa, la existencia de procesos regulatorios eficientes, como los que lidera la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), ha permitido mejorar la supervivencia general al garantizar el acceso oportuno a tecnologías y tratamientos innovadores.
En Estados Unidos, se ha demostrado que la introducción de nuevos medicamentos oncológicos fue responsable de más del 50 % del aumento en la supervivencia global a cinco años entre 1975 y 1995. Este avance representó un incremento del 10 % en la esperanza de vida total de la población. Solo en los últimos 18 años, la FDA ha aprobado más de 180 medicamentos nuevos para el tratamiento del cáncer, marcando una diferencia significativa frente al acceso a la innovación en América Latina.
La investigación en cáncer avanza a un ritmo acelerado
Actualmente, el panorama global de la investigación en cáncer avanza a un ritmo sin precedentes. Más de 560 blancos moleculares están siendo investigados como potenciales objetivos terapéuticos, asociados al desarrollo de más de 800 nuevas moléculas en curso y más de 5.500 estudios clínicos fase II y III en ejecución. En este contexto, la Agencia Canadiense para la Revisión de Medicamentos (pan-Canadian Oncology Drug Review) reveló que el 61 % de los nuevos medicamentos oncológicos ofrecen un beneficio clínico sustancial según la Escala de Magnitud de Beneficio Clínico de la Sociedad Europea de Oncología (ESMO-MCBS), uno de los referentes internacionales en la evaluación de impacto terapéutico.
La validación y aprobación de estos tratamientos innovadores muestra una alta concordancia, superior al 90% entre agencias como la FDA de Estados Unidos y la EMA de Europa, que sirven como referencia para entidades regulatorias en América Latina, incluyendo al INVIMA en Colombia. Sin embargo, persisten diferencias importantes en los tiempos de aprobación: mientras la FDA tarda en promedio 200 días en autorizar medicamentos oncológicos, la EMA puede demorar hasta 426 días, lo que representa una brecha de 238 días entre ambas agencias.
En América Latina, las cifras también reflejan una capacidad desigual. En promedio, las agencias regulatorias de la región aprueban cerca del 60 % de los nuevos medicamentos oncológicos y sus indicaciones terapéuticas. Países como Perú, Argentina y Brasil alcanzan porcentajes superiores al 75 %, mientras que Panamá, Colombia y Ecuador se mantienen entre el 47 % y el 63 %. Además, el tiempo medio que transcurre entre la aprobación de un medicamento por parte de la EMA y su autorización a nivel local oscila entre 300 y 400 días, con casos extremos como el de Colombia, donde ese plazo puede superar los 1.000 días.
Más allá de los tiempos y tasas de aprobación, existen limitaciones estructurales que afectan el acceso a terapias innovadoras en la región. Investigaciones recientes, como las de Argotti, evidencian deficiencias en el reconocimiento de nuevos modelos de estudios clínicos, la ausencia de mecanismos de priorización para incluir medicamentos con alto valor terapéutico, la falta de homologación de recomendaciones de agencias como la FDA y la EMA, y vacíos en la formación técnica sobre nuevas dinámicas de investigación en cáncer. También se resalta la carencia de marcos regulatorios específicos para la evaluación y adopción de terapias avanzadas.
Pese a este panorama, algunos países han empezado a implementar cambios positivos. Es el caso de Brasil, donde la agencia ANVISA ha adoptado procesos de aprobación acelerada para medicamentos oncológicos con puntuaciones superiores a 4 en la escala ESMO-MCBS. Esta estrategia aplica especialmente a terapias con impacto probado en desenlaces relevantes como supervivencia libre de enfermedad, libre de eventos, progresión o supervivencia global, y contempla además la posibilidad de ajustes en los precios individualizados para facilitar el acceso.
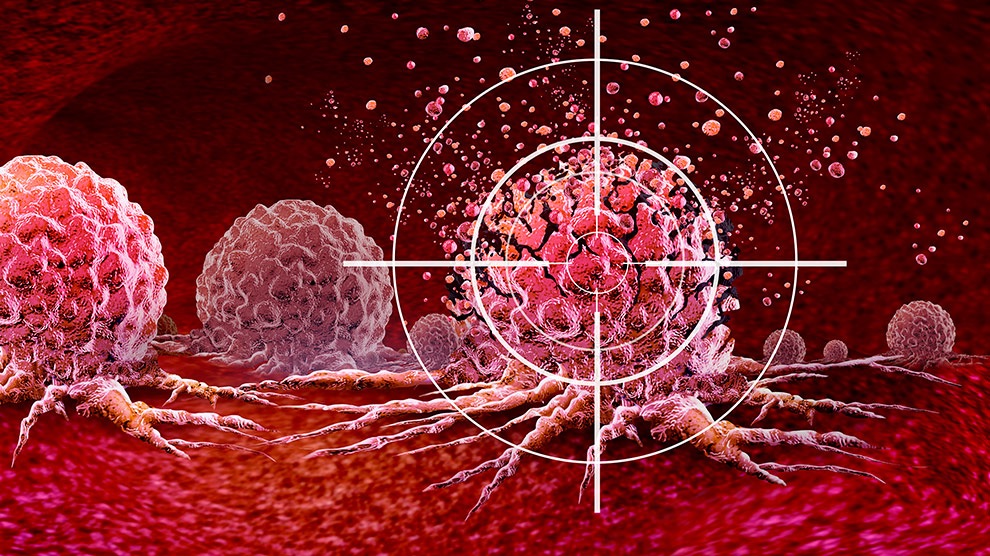
El acceso a los nuevos medicamentos contra el cáncer sigue siendo uno de los principales desafíos para los países de ingresos medios y bajos. Actualmente, el 90 % de los tratamientos oncológicos aprobados por la FDA desde 2004 tienen un costo superior a los 20.000 dólares durante las primeras doce semanas de tratamiento, lo que los hace prácticamente inaccesibles para gran parte de la población en América Latina.
La incorporación de estas nuevas tecnologías en la región implicaría un incremento estimado del 15 % anual en el costo total de los medicamentos para el control del cáncer. Aunque esta inversión representa una presión creciente sobre los sistemas de salud, también es innegable su impacto positivo: en los últimos veinte años, los avances terapéuticos han contribuido significativamente a mejorar el pronóstico, aumentar la supervivencia y salvar millones de vidas en todo el mundo.
La evidencia es clara: la investigación en cáncer salva vidas, pero sin acceso equitativo a los tratamientos, ese progreso corre el riesgo de quedarse en el papel.
Frente a un desafío tan complejo y urgente, América Latina necesita una hoja de ruta clara, ambiciosa y alineada con la evidencia científica. Es momento de fortalecer los sistemas regulatorios, cerrar las brechas en el acceso, priorizar la inversión pública en salud y avanzar hacia modelos de atención que garanticen diagnóstico temprano, tratamiento oportuno e innovación accesible.
En entrevista con El Signo Vital, el Doctor Andrés Cardona, Director de Investigación y Educación del CTIC explica:
En Colombia, ¿Podría mejorar la sobrevida de los pacientes oncológicos el tener una ruta de aprobación rápida de medicamentos innovadores?
Sí. Una ruta de aprobación rápida para medicamentos innovadores podría mejorar la sobrevida de los pacientes oncológicos en Colombia, ya que permitiría el acceso oportuno a terapias de última generación que han demostrado impacto en la reducción de la progresión de la enfermedad y en el aumento de la calidad y expectativa de vida. Sin embargo, este proceso debe acompañarse de criterios de seguridad, evidencia científica sólida y mecanismos de financiación sostenible para garantizar equidad en el acceso y evitar desigualdades regionales.
¿Cuál es el principal desafío que enfrenta la región Caribe colombiana para responder a los pacientes oncológicos?
El principal desafío de la región Caribe colombiana es la limitada infraestructura oncológica y la concentración de servicios especializados en pocos centros urbanos. Esto genera barreras de acceso, largos tiempos de espera y desplazamientos costosos para los pacientes. Además, existen dificultades en la detección temprana debido a brechas en programas de tamizaje y en la cobertura de atención primaria. Todo ello retrasa el inicio de tratamientos adecuados, lo que impacta negativamente en la supervivencia.
El nuevo modelo preventivo que implementa el Gobierno de Colombia, ¿podría a largo plazo disminuir las cifras de cáncer en la población colombiana?
El enfoque preventivo tiene el potencial de disminuir las cifras de cáncer a largo plazo, en la medida en que fortalece la promoción de estilos de vida saludables, la vacunación contra virus oncogénicos (como VPH y hepatitis B) y la implementación de programas de detección temprana. No obstante, su éxito dependerá de la articulación con el sistema de salud, la asignación de recursos suficientes y la reducción de desigualdades territoriales que actualmente limitan el impacto de estas estrategias en la población más vulnerable.










